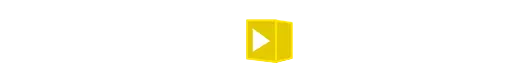José Carlos Pastor, el pequeño gigante
El jueves 30 de enero fue un mal día para los "iobanos", aquellos que hemos pasado por el Instituto de Oftalmobiología Aplicada de la Universidad de Valladolid y tuvimos el privilegio de conocer a José Carlos Pastor. Aquí mi recuerdo, no del brillante profesional ni de las últimas lecciones que nos dejó sobre la vida y la muerte, sino del hombre que ganó mi estima.
Corría el 2011 y me habían rebautizado 'Pibito' nada más llegar. Era el doctorando argentino recientemente aterrizado en el IOBA, y recorría con fascinación las instalaciones del prestigioso instituto, con las que intentaba familiarizarme, cuando nos cruzamos en un pasillo. No levantaba un palmo del suelo, pero llenaba toda la estancia, y se le dibujaba una escueta sonrisa de niño travieso tras el tupido bigote, como un cepillo, que la disimulaba. Yo no tenía la menor idea de quién era, ni nadie a mano que nos presentara. Bajó la vista, se fijó en mis reprobables bermudas de vestir, única prenda útil de mi exigua maleta para hacer frente al infierno agostizo de Valladolid, y se le afiló la sonrisa.
El duelo estaba servido, y disparó primero: "Qué lindas piernas", me soltó con fingido acento argentino, justo antes de que le extendiera la mano para presentarme. "Y eso que no me las vio depiladas", respondí sin pensar, reteniendo el saludo. Soltó una carcajada que retumbó en todo el edificio, luego se puso serio y reinició el paso enérgico que traía antes del encuentro sin más. No fue hasta un poco más tarde, durante la hora de comer, cuando compartí la hasta entonces simpática anécdota con mis compañeros del Nano-team, que entendí que tal vez me había pasado de gracioso con el mismito profesor José Carlos Pastor Gimeno, director del instituto y leyenda de la oftalmología, y que mi estancia en el IOBA podría durar algo menos de lo esperado. La orden de deportación nunca llegó.
Solía quedarme por las tardes en el laboratorio para preparar unos polímeros de ácido hialurónico entrecruzado -mis cosas de farmacéutico- y el profe aparecía con frecuencia para interesarse sobre mi proyecto, pese a que no trabajara con él sino con la Dra. Yolanda Diebold. En nuestras charlas me contaba historias de templarios, del camino de Santiago y me desasnaba sobre historia de Valladolid y de España. Se metía conmigo y yo con él, me llamaba "argentino" y yo le decía "profe", y venía a buscarme en cualquier ocasión para presentarme a investigadores argentinos, sin que viniese a cuento, porque -aunque nunca lo haya dicho-podrían serme contactos profesionales de utilidad.
Me saludaba con un "¡Malvinas argentinas!" que yo correspondía con un "¡Gibraltar español!", sin importar que estuviese en presencia de un ministro o de un ilustre profesor visitante, incluso -y con probabilidad, especialmente- cuando el visitante era inglés. Hicimos una apuesta por una comida, ya no recuerdo el motivo, que honró con una magistral paella en su casa, y que me pesará ya no poder corresponderle con un asado argentino. También lamentaré haberle fallado en aquello de "Cómete el mundo, chaval".
No faltó a ninguna de mis exposiciones y en todas ellas hizo preguntas con rigor científico y otras maliciosas, con la pícara intención de picarme, aguardando mi respuesta como un niño travieso, para reír a carcajadas y disipar la académica solemnidad. Por esta razón no podía faltar en su despedida y debía hacerla con la amistosa informalidad que compartimos.
Hace años que mi carrera profesional me alejó del IOBA, pero me cuesta imaginar sus pasillos sin el profe, sin su risa y sus arrebatos, sin ese bigote inquieto que se movía entre oficinas, consultas y laboratorios, siempre con una idea entre manos, siempre con una palabra amable o con un hecho interesante que contar. Me temo que Valladolid no será la misma sin el hombre que erigió un sueño llamado IOBA más allá de su corta estatura y que lo convirtió en el gigante que hoy, en su forma más humana, necesitaba recordar.