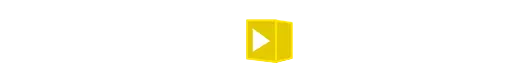Antonio como Maceo, Cervantes como Miguel
El día en que nació su hijo, su padrino volvió a salvarla. Aquella mañana, ella había acudido a una cita de monitores que se alargaba sospechosamente. Ya estaban cumplidas las cuarenta semanas, pero el niño no quería salir. Tras varios intentos, la matrona determinó que la máquina no estaba rota, puso cara de susto y la remitió a la ginecóloga. La ginecóloga a su vez, tras una brevísima ecografía, a las urgencias del Hospital Universitario de Salamanca.
Entonces, ella sintió miedo, un miedo que iba desde su coronilla hasta la punta de las botas. Y como tantas veces, llamó a su padrino. Su padrino, comenzó a rezar en un lenguaje secreto y le indicó la frase exacta que ella debía repetir en su mente sin importar lo que pasara o lo que le dijeran: "El señor es muy grande, mi hijo ya está aquí".
"El señor es muy grande, mi hijo ya está aquí" ella repitió incesantemente esta frase mientras le conectaban y desconectaban cables del inflado vientre en diferentes salas del Hospital. Continuó repitiendo esa frase como un mantra, mientras los médicos decían cosas raras: como arritmia o inducción de parto. Pero, sobre todo, cuando una doctora venezolana alertó que se imponía una cesárea urgente.
"El señor es muy grande, ya mi hijo está aquí; el señor es muy grande, mi hijo ya está aquí; el señor es muy grande, mi hijo está aquí". La repitió también, llorando de alegría, cuando despertó de la anestesia y le colocaron a su bebé sobre la piel justo encima de su corazón, y le dijeron que todo estaba bien. Así, con su energía, sus rezos, su palabra, su magia, su padre espiritual, su padrino, la volvió a salvar en ese día trascendental.
Pero ya la había salvado antes, mucho antes, cuando era una adolescente peculiar, soñadora, con muchos libros y pocos amigos. Su padrino fue la primera persona que cambió las etiquetas de rara por especial; de desastre por artista; de distraída por espiritual; de compleja por sensible. Y esos pequeños cambios, lo cambiaron todo. De repente, aquella niña comenzó a creer que era capaz, que tenía derecho a ser diferente. Comenzó a escribir, a quererse y a diseñar su propio camino. Él le enseñó a interconectarlo todo: la religión ancestral afrocubana, con los chakras y las energías del universo; los mantras budistas con el poder de la mente y de la creación propia.
Él tenía por costumbre, aparecer y desaparecer de vez en cuando. La última vez que se vieron en Cuba fue poco después de que ella comenzara la universidad. Se volvieron a reencontrar años después, cuando por distintos azares ambos habían llegado a España. Fue justo en plena pandemia cuando ella estaba embarazada.
El día en que recibió la noticia de su muerte, ella iba conduciendo a un sitio al que no llegó, porque su coche giró automáticamente y aparcó al borde del camino. Durante el tiempo que aguantaron sus pulmones, los transeúntes y vecinos escucharon sus gritos, hasta que en su mente surgió la frase "El señor es muy grande, mi padrino ya está allí". Entonces, poco a poco, los gritos desembocaron en el llanto silencioso previo a la calma.
Murió de vuelta en su isla solitaria. En los mismos días de octubre en que el huracán Oscar apaleaba aún más las fatigadas manos del pueblo cubano. Los detalles de su muerte no coinciden con los de su existencia. Ella sabe que no fue un accidente. Sino el resultado de la tristeza, la frustración de ver truncados sus sueños, la oscuridad de los apagones de la Habana, o tal vez, uno de esos sacrificios suyos, secretos, inexplicables.
Dejó una huella gigante, luminosa, irremplazable en todos sus ahijados; una sobrina y una madre enferma que no es consciente que contra toda natura sus hijos han partido antes que ella; y tantos sueños por cumplir: una familia, hijos, proyectos de humanidad para África y Cuba.
Ella no quiso ver la foto del ataúd. Prefería recordarlo vivo. Como cuando se reencontraron en Barcelona después de más de diez años sin verse. Fue una fresquita mañana de marzo a las puertas de un hotel en las ramblas. Él se bajó de un coche con un Dashiki blanco y pantalón vaquero. Lo envolvía una nube del humo de los puros que según la ocasión fumaba o masticaba. Se reconocieron enseguida, a pesar de los años. Él había cambiado poco: su cabellera era ceniza y se veía más cansado, pero su mirada seguía teniendo la profundidad del mar y la sonrisa detrás del puro era la misma, una sonrisa inmensa, genuina. Se regalaron un abrazo tan fuerte, tan largo y honesto que difuminó los años de ausencia. Antes de partir, le dio a su ahijada y a su nieto la bendición yoruba y la del universo.
Su nombre era Antonio como el libertador cubano, su apellido Cervantes como el célebre español. Como si desde su nacimiento hubiera estado destinado a vivir entre estas dos tierras. Su gran misión era salvar al mundo. No sé a cuantos ayudó realmente. Pero a mí me salvó muchas veces. Más de las que pude salvarle yo a él. No sé si con eso sea suficiente.