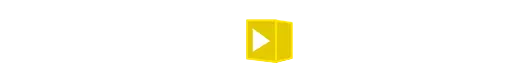El sueño americano. Reflexiones sobre mi primer viaje a Miami
Lo confieso: nunca he creído en el American Dream. Mi madre, en cambio, sí. Ella veía las luces de la Florida en las noches habaneras de apagones y calor, anhelando algún día vivir con sus hijos en el país de la libertad y las oportunidades. Durante muchos años esa fue su obsesión, hasta que logró 'brincar el charco', como decimos en Cuba. Yo decidí quedarme y luego emigré a España, por lo que su sueño se quedó incompleto. Pero este verano, tras dos visados y un ESTA denegados, conseguí que me autorizaran atravesar las fronteras norteamericanas para visitar a mi madre en aquel país con el que siempre he tenido una relación ambivalente.
El trayecto de Madrid a Miami fue algo peculiar: me seleccionaron para una revisión aleatoria de seguridad; el vuelo se retrasó injustificadamente y fue el viaje con más turbulencias de mi vida. Al llegar al aeropuerto de Miami nos recibió una habitación calurosa, con techos bajos y una moqueta derruida. Cargada con mi hijo a horcajadas y mi marido, con las maletas, atravesamos pasillos interminables, escaleras y elevadores sin indicación alguna que nos condujeron a tres largas colas: -chequeo de pasaportes, recogida de maletas, y una última inspección para los sospechosos de importación de jamón ibérico-. Este primer contacto con un espacio hostil y funcionarios que ladraban nos dejó un sabor contrario al ideal de libertad que se vende como parte del 'sueño'.
Por suerte, a la salida del aeropuerto, nos esperaba mi familia y como suele acontecer en nuestros últimos reencuentros: yo abracé a mi madre, mi madre a su nieto, mi hijo a su tío y mi hermano a mí. Parecería un abrazo familiar de un reencuentro normal y corriente salvo por el pequeño detalle de que acontecía a más de 90 millas de nuestra tierra natal.
Al principio no me gustó la ciudad. Me parecía demasiado grande e inhabitable, hecha para coches en lugar de para personas. Sin embargo, poco a poco, los abrazos con mi madre, las risas con mi hermano, la música con mi primo, y las olas tibias de los cayos me permitieron soltar las tensiones y perjuicios, y comenzar a disfrutar.
Me dejé sorprender y entonces, descubrí el vibrante barrio de Wynwood lleno de arte y color, aunque demasiado de moda para los artistas más puros, que lo preferían cuando era más underground. Y sobre todo, me adentré en la Pequeña Habana, con su emblemática calle Ocho, sus restaurantes de comida mestiza de casi toda Latinoamérica. En el teatro Trial, donde reímos a carcajadas con 'Enemigas Íntimas', representada por un elenco de actrices cubanas de primer nivel y un público coterráneo, que me transportaron de vuelta a las salas de teatro que frecuentaba en La Habana.
En pocos días, la desconocida Miami, me parecía muy familiar. La alegría y el sabor cubanos estaban presentes en cada sitio que visitábamos. Desde la Ermita de la Caridad del Cobre hasta las cafeterías, supermercados y restaurantes, donde atendían cubanos a un público en su mayoría cubano. Particularmente, sentí que había vuelto a mi casa de la infancia la noche en que mi madre nos preparó para cenar sus deliciosos chícharos.
Quizás el sueño americano no sea más que eso, un sueño. Un invento publicitario, un ideal que empuja a cruzar fronteras, a dejarlo todo atrás por algo diferente, pero en el fondo lo que todos buscamos es encontrar un lugar donde sentirse en casa. En Miami, la gente y esos sabores tan cubanos de los mojitos, tamales, panes con lechón, frituritas de malangas y los dulces de masas reales con mermelada de guayaba que desayunábamos; me daban la sensación de haber viajado de vuelta a la Cuba de mi infancia, una especie de Cuba trasplantada. Pero al salir a la calle, me faltaba mi Habana.