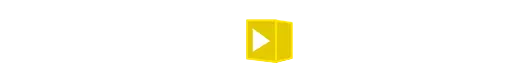
La leyenda de Manqueospese
Transcurría el año 1212. Los caballeros abulenses regresaban a su ciudad, cubiertos de gloria tras la victoriosa campaña contra los ejércitos almohades que había culminado con el triunfo de los pendones cristianos en tierras andaluzas, en la batalla de Las Navas de Tolosa. La población de Ávila se había lanzado en pleno a las calles para recibir a los heroicos guerreros, mostrando sin mesura su estado de júbilo: volteaban las campanas de los templos, tañían instrumentos, esparcían pétalos desde las ventanas o los disponían en arcos a las entradas de las calles, y cubrían los fríos adoquines del suelo o las irregulares zonas de tierra con mantos y túnicas para agasajar a las cabalgaduras que, exhaustas por el esfuerzo, movían trabajosamente sus cascos, con la misma suprema fidelidad a sus jinetes por la que esas bestias habían arriesgado valientemente su vida en la refriega.
Entre los caballeros destacaba el apuesto Alvar Dávila, Señor de Sotalbo, erguido a lomos de un corcel negro tan brillante, que parecía acomodarse a la negrura de los cabellos del joven, heredados de su ancestral estirpe castellana. Meses atrás, Alvar Dávila había abandonado Ávila para tomar parte en la gesta militar al frente de un grupo de valientes abulenses. Muchas doncellas de la ciudad habían quedado compungidas rezando secretamente por su retorno, haciéndole señor de sus sueños nunca confesados; pero Dávila jamás había dirigido a ninguna la menor insinuación amorosa que hubiera podido dejar entrever la inclinación de su corazón.
De Alvar se decía por toda Ávila que era un privilegiado en las artes de la guerra; de ahí que, a pesar de su juventud, hubiera alcanzado el rango de capitán. Todos querían que les distinguiese con la dignidad de ser su escudero, aunque en honor a la verdad, varios no habían tolerado más que unas pocas semanas la dureza de estar su servicio, tal era su arrojo, su temeridad y su amor por la conquista. Era incansable, se entregaba febrilmente a la estrategia bélica, como si su espada, su arco o su montura fueran prolongaciones de su propio cuerpo, moviéndolos con tamaña naturalidad y destreza que parecían haberle sido dotados de forma innata. Perseguía la gloria; sentía una vocación irrefrenable de ser cantado un día por los juglares y los bardos, retratado por los cronistas y recordado con un aura mágica por las viejas al amor de la lumbre en reuniones de servidumbre, mujeres y niños en las cocinas de las casas señoriales. Cualquier proeza se le antojaba poca, cualquier esfuerzo le resultaba ligero, cualquier peligro le parecía baladí. Había nacido para ser un caballero de los que diera nombre a Ávila.
La entrada de Alvar Dávila en su tierra fue triunfal, y arrancó una apoteosis de las gentes de la ciudad, que expresaban su admiración en un delirio de vítores. El corregidor, Diego de Zúñiga, salió de su palacio y le recibió a la puerta de éste para entregarle la llave de la ciudad, en señal de reconocimiento al capitán de esa valiente hueste de abulenses que habían regresado a la ciudad coronados de éxito. Alvar Dávila descendió de su bello rocín, recogió la llave del gobernante con gesto gentil y honrado, y retiró su capa en un gesto automático para disponerse a subir de nuevo a la grupa e iniciar el camino de retorno a su castillo en Sotalbo.
Y entonces ocurrió todo. Al elevar la cabeza hacia el balcón enrejado del palacio del corregidor, su mirada se cruzó con unos ojos oscuros que reinaban en una tez blanca como el marfil, similar a la que había visto en tallas religiosas de enorme valor. Era una dama que le observaba silenciosa, atenta, inmóvil, sin otra pretensión aparente más que llamar su atención con su mera presencia. Alvar Dávila, zaherido por la impresión que le causó la visión, se tambaleó al subir a su cabalgadura, y por vez primera en su corta existencia precisó la asistencia de su escudero para ello, lo que todos los espectadores atribuyeron a su extenuación y su emoción, un rasgo humanizador del héroe que les hizo adorarle aún más. Ignoraban que, en ese preciso instante, Alvar Dávila el guerrero acababa de morir, y había nacido Alvar Dávila el amante.
A la llegada a su castillo, Dávila se retiró a su alcoba y requirió la presencia de la anciana aya que no sólo le había criado, sino que había sido la dueña acompañante de su hermana hasta el desposorio de ésta. A ella únicamente le preguntó por la identidad de la misteriosa dama del balcón de los Zúñiga. El semblante del aya se ensombreció. Advirtió a su señor que la dama era Guiomar de Zúñiga, la hija del corregidor, y vivía encerrada en un oratorio en el palacio. Su nacimiento había costado la vida de su madre, y su padre, entendiendo en ello un gesto de la divinidad para infundirle respeto ante su omnipotencia, había hecho la promesa de dedicar a su hija a la Iglesia si Dios le guardaba largos años. Y la joven, sin poder alterar un destino que la tenía muerta en vida, cada día más pálida y delgada, suspiraba en el balcón con furtivas ojeadas a la calle, añorando la libertad que le era negada, consciente de que en los próximos meses se consumaría el momento de su profesión religiosa, su sacrificio supremo.
Alvar Dávila creyó morir al oir la cruel suerte de esa bella joven, a la que ya se sentía profundamente unido. Esa misma noche ensilló de nuevo a su caballo y volvió sigilosamente a Ávila, apostándose bajo el balcón de triste sino. Allí aguardó hasta el alba, cuando la joven se asomó y le vio. Una leve sonrisa curvó sus labios blanquinosos, y Alvar Dávila la correspondió, sintiendo su corazón latir en una felicidad que nunca antes había experimentado con tal intensidad. Al comenzar el trajín de la ciudad desperezándose, Alvar regresó a su castillo y pasó allí el día en un estado de laxitud e indolencia. A la caída de la noche, retornó a su punto de observación bajo el balcón, hasta percibir la sonrisa de la joven en los instantes en los que se asomaba a la calle al amanecer. Una sonrisa cada vez más amplia, más franca, de labios más sonrosados y brillantes, a medida que la rutina se repetía una jornada tras otra. Y Dávila sentía que en ese segundo de felicidad diaria se resumía todo el sentido de su vida.
Una noche, los alguaciles prendieron al capitán, al haberse percatado de que una figura embozada cada anochecida vagaba por las inmediaciones de la morada del corregidor. Al solicitarle que se descubriera, vieron con perplejidad que era Dávila, y lo llevaron a presencia de Zúñiga. Cuestionado acerca del motivo de su permanencia allí, Alvar Dávila confesó, valientemente, su intención de desposar a la joven Guiomar, y sacó de su bolsa el anillo que guardaba allí desde hace días para el momento en que pudiera materializar su petición de mano. Zúñiga entró en cólera y mandó expulsar al capitán de su palacio, con la orden expresa de no volver a poner los pies en Ávila. Antes de partir, Dávila clavó su mirada en su oponente, y le espetó con gallardía: "aunque os pese, la he de ver", lo que únicamente sirvió para aumentar la ira de Zúñiga y las amenazas de éste en caso de que osase acercarse de nuevo a su hija.
Y, en Sotalbo, Alvar Dávila se recluyó en otro encierro involuntario, sin retirar sus ojos del punto en lontananza donde adivinaba se posaban los ojos de Guiomar de cuando en cuando, acariciando infatigablemente con sus dedos el anillo de compromiso, y musitando: "aunque os pese, la he de ver"; y colocaba inmensas telas coloreadas en el lienzo de la muralla del castillo que imaginaba visible para la joven, telas verdes, rojas o negras, según prevaleciese más su ánimo esperanzado, amoroso o sombrío; prendía hierbas aromáticas en hogueras gigantes para que sus efluvios caldeasen el alma de la joven; y hacía tañer dulces melodías que confiaba al viento para ser transportadas a su amada.
Una tarde, el capitán sintió que su alma se le encogía. Una paloma blanquísima llegó al balcón de su castillo. Acongojado, reparó en el hecho de que jamás un ave de esas características había sido avistada por las inmediaciones de su posesión. Se acercó a la dulce criatura, y en sus ojos negros de azabache reconoció los de Guiomar. Con un fino hilo, ató el anillo de desposorio en la pata del animal, y lo dejó volar hacia el cielo. Apenas lo perdió de vista, el aya entró en su aposento para comunicar a su señor una trágica nueva que él ya sabía: la joven había muerto ese mismo día.
Alvar Dávila, el caballero de Ávila, el apuesto y aguerrido capitán, partió esa misma noche hacia la batalla contra los sarracenos que se libraba en las soleadas tierras del sur. Allí, se distinguió en numerosas muestras de valor, en plena línea de combate, peleando cuerpo a cuerpo. Un día, atrapado en una emboscada que les tendió el enemigo en un desfiladero, creyó ver acercarse, volando, a la paloma con la que soñaba todos los días... y sonrió, una sonrisa amplia como las que dirigió un día a aquel balcón de una calle de Ávila, mientras las flechas de las huestes musulmanas acribillaban ese cuerpo que pugnaba por poder elevarse en vuelo también. Antes de caer él mismo bajo la lluvia de saetas, el escudero creyó ver en el dedo de Dávila un anillo que nunca antes le había visto portar.
Y el castillo del valeroso Alvar Dávila, desde entonces, se ha conocido por abulenses y foráneos como 'Castillo de Manqueospese'.



Fotografías: Gabriela Torregrosa


