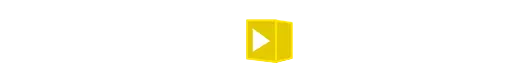
LA CUMBRE DEL CLIMA DE PARÍS: SOSTENIBILIDAD VERSUS TEOLOGÍA DEL MERCADO (2)
Las expectativas eran moderadamente optimistas, pese a la experiencia de cumbres anteriores parecía aletear en el ambiente una conciencia más acorde con la gravedad del problema, pero los límites se han impuesto: seguiremos sin tener una estrategia común de lucha contra el cambio climático, la coordinación de las medidas será meramente ocasional y las medidas importantes y fundamentales se irán tomando de manera reactiva y no de forma preventiva. La pregunta adecuada sería ¿por qué tienen semejante peso estas limitaciones?
Una parte importante del problema al que nos enfrentamos ha sido provocado por la tecnología. Cierto debe constatarse que nos hemos ido dotando de un conjunto de “parches tecnológicos” que modifican, muy parcialmente, sus efectos: coches híbridos, uso de biocombustibles, informes de impactos medioambientables, impulso a las renovables. Podríamos seguir incrementando la lista hasta donde queramos pero el dinosaurio sigue estando ahí. Pese a ello el establishmen nos sigue vendiendo el mantra de que las soluciones serán tecnológicas: junto a la emergente propuesta de la geoingeniería del clima, como siempre la medida tecnológica estrella sigue siendo la energía nuclear. Tenemos suficiente conocimiento, pese a las pretensiones de ocultamiento, sobre las consecuencias derivadas en los accidentes nucleares: el estallido de la bomba termonuclear estadounidense en el atolón Bikini (1954), Palomares (1966), Harrisburg (1979), Chernóbil (1986), Fukushima I (2011) son muestras sobradas del desastre. Sólo el entramado conformado por los grandes medios de comunicación y los intereses del complejo bélico empresario-militar nos impide entender que, probablemente, un planeta tachonado de centrales nucleares constituiría la distopía más insegura de la evolución humana. Paralelamente, vivimos en una inmensa, intensa y persistente campaña sobre la necesidad de renunciar al ejercicio de derechos políticos en aras de la seguridad en la lucha contra el terrorismo. Aquí la pregunta pertinente que podemos formularnos es ¿por qué internalizamos la inseguridad de las intimidaciones del terrorismo y no nos planteamos la inseguridad de la amenaza ligada al expansionismo nuclear?
Francamente, en respuesta a las dos preguntas arriba planteadas, sin dogmatismo y consciente de lo resbaladizo que resulta el sintagma, el problema reside en el marco conceptual fundante, triunfante y dominante en nuestra sociedad: la teología del mercado. Es este orden simbólico el que resguarda, alimenta y reproduce lo que, con precisión analítica y fortuna expresiva, ya hace tiempo Robespierre denominó “economía política tiránica”. La lógica de la supremacía del mercado es la que convierte en utilizable –vaya, explotable- cualquier tipo de recurso existente en el planeta: humanos (proletarios / “asalariables”) o naturales. Esa apropiación tiránica (o desregulada, si queremos utilizar la más digerible terminología actual) de la capacidad humana del trabajo fusionada con la apropiación tiránica (descontrolada) de la riqueza natural ha generado la crisis económica y ecológica en la que estamos inmersos.
Mientras no seamos capaces de dinamitar esa teología del mercado, mientras sigamos sin atrevernos a nombrar al Innombrable, mientras no encaremos la contradicción entre crecimiento económico imparable y sostenibilidad social y económica seguiremos avanzando hacia la destrucción del planeta y de nuestra construcción como sujetos emancipados.
Decía Pasolini que la burguesía no era una clase social sino un virus consumista con una dimensión nihilista profunda. Sólo así puede entenderse la colonización interior que hemos aceptado: no hay alternativas a la sumisión y adaptación. Como indica César Rendueles en su último libro (Capitalismo canalla, Ed. Seix Barral), la gran victoria de la élite dominante en los últimos tiempos fue convencernos de que no nos han derrotado, sino que somos nosotros los que nos hemos equivocado.
Digamos no: la realidad en la que vivimos ni era inevitable, ni es irreversible. Hemos sido derrotados, pero no vencidos. Querer vivir fue el motor de los movimientos emancipatorios clásicos, rescatar hoy esa propuesta no es una opción, es una exigencia. Para el planeta y, fundamentalmente, para la especie.


